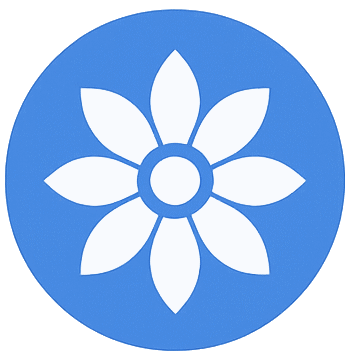Ayer disfrutamos del último trabajo cinematográfico de Pedro Almodovar. Su actor principal y alter ego en el film, Antonio Banderas, realiza un soberbio trabajo gracias a las posibilidades de su personaje, un ser solitario desquebrajado entre el deseo y la nada de su condición humana.
El vacío interior que ha generado la mayor parte de las grandes obras artísticas del ser humano así como sus períodos más atormentados y oscuros, se nos muestra desde la perspectiva de un director cinematográfico de éxito venido a menos. Pasados los cincuenta, en la juventud de una previsible decrépita vejez, el personaje revive en su memoria algunos recuerdos de su infancia; experiencias cotidianas vividas desde la honestidad, la integridad y la pura inocencia… Un periodo mágico -el de la niñez- que contrasta con su vida actual, vacía y solitaria, anodina y esteril sin el sentido y contenido que le brindaba su don y su látigo: su talento como director de cine.
A nivel personal, el personaje se estigmatiza en un cuerpo vapuleado por los excesos del camino, reflejados en una ristra de dolencias que el film no se priva en comentarnos al detalle, empleando para ello un despliegue visual con tintes psicodélicos y terminología médica. Esta escena, chispeante en su creatividad, se sitúa dentro de la mejor parte con diferencia del film: concretamente, sus primeros treinta minutos (al menos para nuestro gusto). No es que el resto de la película desluzca -que allá cada espectador con su opinión y sobre todo, respetando la intención, visión y conocimiento en la materia de su creador-, sino que estos primeros minutos contienen una libertad expresiva original respecto al formato tradicional. Una libertad creativa contenida, fluida, con unos excelentes fundidos (como la escena del pianista, por ejemplo) que dan muestras del mimo, trabajo y profesionalidad con que el autor y su equipo han preparado esta obra.
La película se hunde en ese abismo existencial de lo cotidiano pero, hasta cierto punto, sin caer en los extremos deliberadamente provocativos que tanto le hicieron destacar en sus primeras películas (salvo, según la sensibilidad del espectador, su incursión en consumos poco saludables). Próximo al final del film, se nos da un giro de vuelta un poco forzado (o eso nos parece) y el personaje recupera cierto grado de madurez, sensatez y pragmatismo, consiguiendo asir de nuevo las riendas de su vida. La escena última, con una Penélope Cruz curtida durante el film en su papel de madre del protagonista, cierra como un círculo la película, terminando en su inicio. También es de destacar el trabajo de Asier Etxeandia, cuyo personaje corre en paralelo al principal durante casi toda la película, mostrándonos a un actor capaz pero sumido en la fragilidad de su propio caos interior.
«Dolor y Gloria» es un buen guiño autobiográfico del misterio de ser; tanto de la vida como de nuestra naturaleza humana. Y en lo personal, un logro creativo que nos recuerda ese exhibicionismo juguetón anhelante de su pureza e inocencia, que tan bien plasmó Yukio Mishima en su obra «Confesiones de una máscara»:
«Las flores parecían insólitamente bellas aquel año. No había ni una de esas cortinas de rayas blancas y escarlata que se ponen entre los árboles en flor, debido a una costumbre tan inveterada que parecen el atuendo de la flor del cerezo. No había concurridos y bulliciosos tenderetes de té, no había festivas multitudes dedicadas a admirar las flores, nadie había que vendiera globos de colores y molinos de viento de juguete. Allí sólo había cerezos en flor, tranquilos, entre las siemprevivas, y uno tenía la impresión de ver flores con el cuerpo desnudo. El gratuito tesoro de la naturaleza y su inútil generosidad jamás parecieron tan fantásticamente bellos como en aquella primavera».
EL DESEO