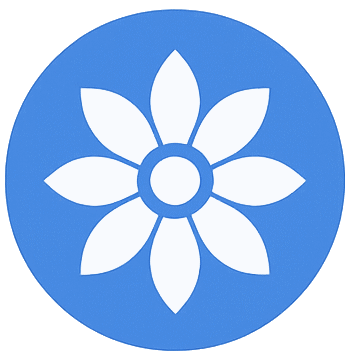En mi juventud malinterpreté la vida, como suele ocurrirnos cuando dejamos de seguir nuestro corazón y aceptamos las premisas y paradigmas que otros nos inculcan. En mi inmadurez, llegué a creer que el miedo a la vida se vencía luchando contra él una y otra vez, como un toro encabezonado y terco, golpeándose ciegamente contra el obstáculo de su temor… Y cuando mi corazón temblaba roto de miedo ante la vivencia que iba a experimentar, creía, en mi ignorancia, que esa traición a mi corazón formaba parte del endurecimiento de carácter necesario para convertirme en una persona más madura y valerosa.
Han pasado varias décadas desde entonces. En ese tiempo he comenzado a desprenderme de la mayoría de esas creencias, casi todas ponzoñosas, pues desaprender suele ser el mejor camino para «recuperar» lo que siempre hemos sido en lo más profundo, íntimo y auténtico de nuestro ser. Atrás han ido quedando -aunque queden aún grandes capas por liberar-, la necesidad de aprobación exterior en personas que a su vez luchaban con sus propios demonios; en algún caso incluso, era yo la manifestación física de su demonio particular. Atrás quedó también el afán de perfeccionismo, con el que la voz pensante nos tortura en busca de un ideal creativo fantasmagórico que sabemos inalcanzable. Y atrás quedó, gracias a Dios, la incomprensión del simple mecanismo de su realidad.
El rechazo del miedo al miedo refuerza su aislamiento e incomprensión, arrastrándonos como autómatas a no ser, a simplemente reaccionar como resortes en vez de permitirnos vivirnos íntegros, con nuestros dones y heridas, en el único tiempo integrador presente: el constante ahora.
Desde el instante en que comenzamos a escuchar, a darle espacio, a tratar de escuchar sin juicios a ese miedo que habita en nosotros -y a nuestros propios mecanimos inconscientes-, comienza el proceso de transformación del miedo al amor, a su espaciosidad, a la vivencia de la liberación; a amarnos también en nuestro miedo, en nuestro dolor, en nuestro pequeño drama limitante con el que hemos resumido tan pobremente el hilo de nuestra vida.
En ese camino de aceptación sin juicios -que nada tiene que ver con la errada asociación conceptual que establecemos con la «resignación»- se produce un proceso progresivo de inclusión, de integración… Comenzamos a atisbar la fuente del amor mismo en uno mismo y en el reflejo de nuestro aparente mundo exterior; en los otros, en nuestras reacciones a sus reacciones, en los lugares, en las circunstancias -en las «cosas» según las pensamos mientras nos suceden o las juzgamos a posteriori, cuando ya han muerto en el instante pasado.
Ahora he comprendido por propia experiencia, aunque aún balbuceante -bajo el animoso beneplácito de mi corazón (tantas veces dejado de lado)-, que la manera de trascender el miedo es abrirle la puerta, permitir que nos descoloque la casa por unos instantes, y observar luego cómo tras ese pequeño colapso emocional se retira por sí mismo y nos deja en paz; a veces, para no volver jamás (o al menos, no con la misma intensidad o insistencia).
Es un proceso que lleva su tiempo, el propio de cada vida humana, y que suele producirse progresivamente, aunque a veces la vida nos sorprenda con una experiencia cumbre, tan desgarradora como maravillosa en su devastadora esplendorosidad.
Es un camino que no tiene fin (siempre hay miedo que soltar y amor que descubrir), y en los escasos seres en que la búsqueda se erradica por completo, el camino termina en su inicio, si bien el caminante sabe ahora la finalidad de todo su recorrido: Ser vivido como vida sucediendo en la atemporalidad de cada instante, momento a momento, muriendo a la idea -asumida como realidad incuestionable por la mayoría de la humanidad- de ser sólo una conciencia limitada, encapsulada en un cuerpo humano con mente incorporada y fecha de caducidad.
Como afirman algunas artes de combate orientales, el triunfo de una lucha ha de centrarse en dejar de ser obstáculo -en dejar de plantar cara y luchar-, y simplemente fluir con la fuerza del contrario (en este caso, con la presencia del miedo). El truco está en no permitir que el cien por cien de nuestra atención sea entregada al suceso que nos está generando el miedo, sino que podamos dejar una pequeña franja de atención que actúe como si fuera un espectador en una sala de cine y observe lo que nos sucede «fuera» y «dentro»: “ahora está experimentándose el miedo”, “ahora, una sensación desagradable, hiriente, aburrida”… “ahora comienza una sensación más grata, con menos miedo; ahora surge la tristeza, el enfado, el conflicto»…
Es decir, al miedo no lo venceremos luchando contra él con escudo y espada sino con la inmensidad de nuestro corazón, capaz de acoger en su infinita expansión todo lo bueno, malo, extraordinario o cotidiano que la vida nos lleve a experimentar. En proporción a la capacidad de aceptar la totalidad de nuestras circunstancias presentes en cada instante de nuestra vida, será nuestra capacidad para sentirnos bien con nosotros mismos y expandirnos a nuevas posibilidades; la mayoría, gratas e inimaginables. Un camino ilusionante pero lleno de recaídas que debemos aprender a acoger también, como parte indivisible de nuestra naturaleza imperfecta.
Permitirnos ser y permitir al otro y a lo otro ser. Permitir, en suma, que la vida sea tal cual es (como no podía ser de otro modo, tal cual es, al margen de nuestros deseos o adversiones). Ese es el sencillo secreto, tan difícil -pero nunca imposible- de llevar a cabo: ser pleno, íntegro, sin decantarse por preferencias ni adversiones. Ser -en cada momento, momento a momento-, sin juicios.