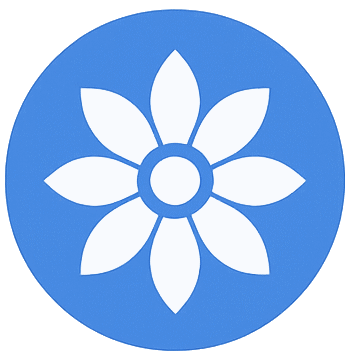Dicen los sabios que los seres humanos dejamos de evolucionar a partir de los trece años. Que en el fondo emocional nos quedamos ahí, en la post-infancia. Tal vez por eso seguimos siendo, en lo profundo, niños que buscan un lugar, una mirada que los reconozca, un sentido de pertenencia. Un angustiante sentir «aquí estoy yo: mírenme».
Sea o no cierta esta teoría, daría sentido a algunos de los múltiples sinsentidos de nuestra sociedad: como ser fanático de un equipo deportivo y realizarse a través de él, o consumir la televisión de estos tiempos —ochenta por ciento de publicidad y veinte de contenido más que cuestionable—, o seguir siendo amantes de las historias como nuestras abuelas con las telenovelas, devorando durante horas la infinidad de series que se emiten por temporadas. Supongo que sería algo así como mantener viva el alma de aquel niño que escuchaba embelesado cuentos antes de dormir; o, ya siendo adultos, la posibilidad de dejarse llevar por vidas ajenas, mejores que las nuestras.
Teorías aparte, por atrayentes que resulten, es un hecho que el ser humano no es racional; al menos, no es esa su virtud primordial. Puede racionalizar, pero su tendencia inmediata y natural es reaccionar emocionalmente; emoción a la que luego quizás le dé forma en palabras.
El humano es por tanto un animal emocional dotado de raciocinio, y ese raciocinio —esa chispa potencial que puede llegar a dar luz— debe cultivarse, cuidarse y sembrarse desde la infancia hasta el final de la vida. Si no, si se abandona a la suerte de la tecnología y no se autoexige un trabajo con la mente, con la imaginación o la expresión, acaba siendo potencialmente primario. O, como se dice hoy en día en el terreno sexual o de vestimenta: básico.
Cada ser humano es como un árbol joven y endeble que, si se atiende y alienta, puede convertirse en un ejemplar firme y elevado. Al principio con ayuda para que se conozca mejor; luego, a través de su propio esfuerzo.
De la razón a la emoción (y de vuelta a la caverna)
Dicho esto, vivimos tiempos valle oscuros y peligrosos, porque lo emocional está devorando lo poco racional que queda en la sociedad —y en los humanos en general—.
El ruido emocional se ha vuelto tan fuerte que apenas deja espacio al pensamiento sensato, al discernimiento racional, a la pausa madura.
Cada estímulo que recibimos nos provoca una reacción inmediata, como autómatas: pasamos de la indignación al miedo, de la adhesión al rechazo. Las emociones nos suceden y muchas veces ni siquiera sabemos por qué hemos actuado de un modo determinado.
Parece como si ya no fuéramos capaces de sostener el silencio interior ni un solo instante. Como si hubiésemos olvidado aquella aspiración inmutable de hallar un punto de apoyo con el que mover el mundo, al menos nuestro mundo.
Sí, no comparto nada de tus ideales ni de tus creencias, pero ahí estás frente a mí: un ser humano tan respetable como yo, con el mismo derecho a vivir la vida que desea y la misma libertad de tener sus propias convicciones.
Y es que lo racional es el hijo mental de un anhelo inmutable que nos hace aspirar al amor, a la felicidad y a la ausencia de conflictos innecesarios (la mayoría, lo son).
Sin embargo, cuando estos tiempos oscuros se imponen, volvemos a vivir en cavernas aún más sombrías que los valles, porque ahora las paredes se vuelven invisibles: están hechas de pantallas, de consignas, de opiniones y algoritmos que nos devuelven, una y otra vez, lo que queremos oír aunque no sea cierto, ni digno, ni justo.
Se ha instalado en nosotros un policía interior que nos dice qué debemos o no decir, qué conviene o no mostrar, qué puede costarnos un problema si lo exponemos, o una exclusión social, o una cruz de por vida, como aquella tristemente cosida a los harapos de los judíos en los guetos.
No es cómodo escribirlo ni agradable leerlo, pero «hoy el aire mental está saturado de emoción miserable, ruin, enferma». Afortunadamente no sucede en todos los casos. Muchas personas incluso ya se han dado cuenta del poder intoxicante que supone simplemente visitar las redes sociales o caer en comentar asuntos políticos o sociales. La polarización se ha normalizado hasta el punto de haber eliminado el pensamiento crítico, el verdadero cincel que nos acerca a la verdad «objetiva» (dentro de lo subjetivo de la emoción humana) y consensuada en los hechos.
Ese aire emocional ponzoñoso, liberado casi siempre inconscientemente, no se disipa: lo propagamos.
Mi idea violenta o vergonzosa —como mi insulto o burla hiriente— no solo llegará a su destino, sino que alcanzará a muchos otros, por obra y gracia de los algoritmos. Personas que ignoramos y nos ignoran, pero que generarán su propia emoción como reacción a nuestras palabras.
Y, por supuesto, el fruto de su reacción tendrá la misma baja vibración de sus orígenes.
Cada palabra de desunión lanzada al viento digital es una chispa en un campo seco. Y lo más inquietante es que muchos ni siquiera perciben el riesgo del fuego: lo confunden con luz.
Confunden libertad de expresión con la necesidad de volcar en las redes sus propias sombras. Sombras que, en lugar de difuminarse en el desahogo de su emisor, reciben más energía bajo otras formas.
La purga de la humanidad
Quizás nos encontremos ante un periodo en el que tanta emoción y sinsentido deban liberarse abruptamente como reacción natural.
Es más que probable.
Parece como si la humanidad necesitara purgar su propio veneno emocional antes de poder mirar de nuevo con claridad. Como si requiriera varias generaciones incrementando la tensión, hasta provocarse un cataclismo traumático y comenzar así un nuevo proyecto de vida más humana.
Un proyecto sostenido por generaciones que hayan vivido —en primera mano o por el relato de sus padres— las consecuencias de no vivir en paz ni con valores.
Al odio —y al miedo, que son lo mismo— le sucederá el horror. Tras él vendrá el arrepentimiento, las manifestaciones oficiales de condena y repulsa y un nuevo “nunca más”, repetido como una coral por los dirigentes de la política internacional del momento, como ocurrió tras el horror nazi.
Como hemos comprobado este mismo año, ya sabemos cómo son esos “nunca más”: promesas colectivas que duran lo que tarda el miedo en disiparse.
En nuestro caso, no han pasado ni cien años y ya caminamos por los mismos senderos torcidos de la oscuridad, disfrazada ahora de ideologías de lobos con pieles de corderos.
Da igual el partido, el color o la bandera: cuando se carece de valores en una sociedad, la tentación del poder extremo vence cualquier planteamiento moral.
Hay una escena en la saga de El Padrino en la que Clemenza le explica a Michael Corleone que la matanza entre familias mafiosas que estaba por venir era una purga inevitable; un sangriento desahogo emocional que sucedía entre las familias cada cinco años.
No fue una escena al azar, como casi nada en la obra de Coppola. Mientras Clemenza remueve los espaguetis y le enseña a Michael a preparar la salsa, el espectador asiste sin saberlo a una lección simbólica: la humanidad, creyéndose en calma, sigue cocinando emociones —ira, miedo, deseo, culpa— en una olla colectiva, convencida de controlarlas, mientras por debajo se gesta la violencia, la frustración o el colapso.
Quizás a la humanidad le ocurra algo similar de siglo en siglo, y a veces antes.
Cuando la mentira adquiere más valor e interés que la verdad, cuando el honor desaparece y se exalta la rasa mediocridad en todos los niveles, cuando la sociedad languidece y la cultura de una época se alimenta de emociones de bajo vientre, solo queda mantenerse —en lo posible— libre de ese campo emocional.
Observar sin dejarse arrastrar.
Sentir sin contagiarse.
Pensar sin endurecerse.
Mantenerse en este mundo sin sentirse de este mundo.
Ayudar en lo que nazca y se pueda… y cruzar los dedos.
Y confiar en que la razón humana ponga orden.
O que Dios, o la Inteligencia del Universo, o la Vida, nos eche una mano.
En todo caso, con o sin humanidad, la vida siempre seguirá.
Seguirá el viento, los árboles, el mar, los ciclos: la vida.
Sí, la vida siempre seguirá, esperando que alguna vez el ser humano madure más allá de sus imberbes trece años.
Quizás entonces dejaremos de estar solos en este infinito universo expandido, y alguna inteligencia racional pura se atreverá, por fin, a visitarnos y abrazarnos con un “¡ahora sí, humanos! ¡Ahora ya sois seres maduros y racionales!”.
Artículos relacionados
Recibe al instante cada nueva entrada y material gratuito de valor