
El miedo se ha convertido en el hilo invisible que atraviesa nuestra época. No necesita anuncios oficiales ni enemigos concretos. Basta con abrir una red social, escuchar una conversación de bar o ver cómo alguien evita mirarte en el ascensor. Está en el ambiente. Se nos ha pegado a la piel como una segunda sombra.
Pero hay algo aún más grave que sentir miedo: vivir como si fuera normal. Como si fuera razonable desconfiar de todo, como si fuera sensato separarnos unos de otros, reducir la vida a una lista de precauciones, evitar el roce, los encuentros, las locuras compartidas.
Estamos perdiendo algo más que certezas: estamos perdiendo el contacto natural entre humanos.
En los pueblos hispanos, ese contacto no era solo físico —era ritual, lenguaje del alma. Darse la mano, tocar el hombro, desear buenos días al entrar en una tienda, honrar la presencia del otro simplemente por estar. Decir “buen provecho” al pasar por una mesa. Mirarse a los ojos en lugar de mirar una pantalla. Todo eso no es pasado: es medicina social.
Y sin embargo, lo estamos olvidando. La vacuna contra el miedo comienza aquí: recuperar lo humano. No lo ideológico, no lo técnico, no lo programado. Lo espontáneo. Lo que nos recuerda que no somos peligros unos para otros, sino posibilidad.
La economía también se ha convertido en una fábrica de temor. Nos han convencido de que sin productividad, sin control, sin estabilidad, no somos nada. Pero hay otra riqueza. Está en las manos que crean, en los proyectos comunes, en las actividades que nos hacen sudar, construir, cantar, equivocarnos juntos. Está en el cuerpo, en el movimiento, en el barro bajo las uñas.
No es casual que en la tradición catalana, los castellers —esas torres humanas que desafían el cielo— no se hagan de uno en uno. Se levantan en comunidad, en confianza, en cuerpo a cuerpo. Cada persona importa. Y nadie está arriba sin el apoyo firme de muchos abajo. En ellos está el símbolo de lo que hoy necesitamos: construir juntos algo nuevo que nos recuerde que seguimos vivos, tocándonos, confiando.
Filosóficamente, el miedo es hijo del pensamiento automático. Vivimos repitiendo ideas que ni siquiera nos pertenecen: “no puedo”, “es peligroso”, “mejor no intentarlo”. Desprogramar ese guión es empezar a pensar de verdad. Escribir una definición propia de libertad, de coraje, de presencia. Dejar de ser repetidores para convertirnos en pensadores. Y eso se logra en el silencio, en la escritura, en la conversación sincera.
En el plano emocional, hay una verdad que a menudo evitamos: el miedo no desaparece cuando lo empujas fuera, sino cuando lo invitas a entrar.
Rechazarlo solo refuerza su sombra. Aceptarlo, escucharlo, dejar que te cuente su historia, es comenzar a liberarte de él.
No como si fuera un monstruo que debes vencer, sino como una parte olvidada de ti mismo que pide comprensión. Pregúntale:
—¿Por qué estás aquí? ¿Qué intentas proteger?
Verás que en el fondo, no quiere destruirte. Solo quiere ser mirado.
Y más allá de todo, está lo esencial. El lugar donde el miedo no tiene llave. Tu centro. Ese espacio interior que no necesita razón para amar, ni lógica para confiar. Se accede a él con el cuerpo quieto, con la respiración consciente, con un rato de cielo. Es tu hogar más profundo.
El mundo seguirá siendo incierto. Las pantallas seguirán gritando. Pero algo en ti puede permanecer en paz.
No para esconderse, sino para sembrar.
No para huir, sino para tocar.
Y para recordar que no estamos aquí para sobrevivir, sino para vivir como humanos, presentes y completos.
Ahí comienza la verdadera vacuna.
Y tú, ya la llevas dentro.
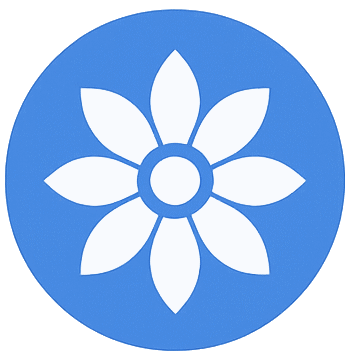
→ Ver mis libros aquí

→ Canal El Viaje de Riddhi

→ Página El Viaje de Riddhi